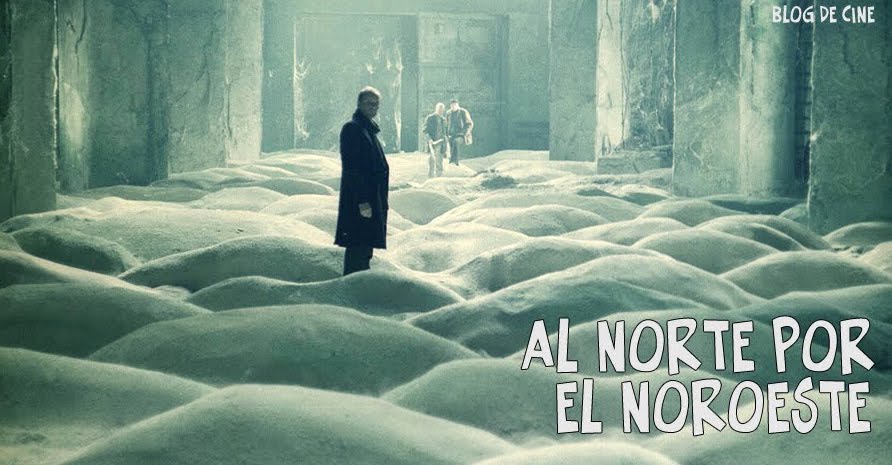Quien no ame el vino, las mujeres y las canciones, será un estúpido toda su vida.
(Martín Lutero)
Harold and Maude (1971), de Hal Hashby
El cine nunca dejará de sorprendernos, bendito sea. Reconozcámoslo: la inminente “revolución del séptimo arte” que pregonan los acérrimos de meros espectáculos visuales como Avatar –cuyo guión podría haber sido escrito en cuestión de horas por un guionista del montón, y cuyo mensaje ecologista y fascinantes bichos habían sido elevados a la categoría de obra de arte en El Planeta salvaje en ¡1973!- se queda en injustificable obsesión de la industria por alargar historias de las cuales no puede extraerse mucho más.
 Pues bien, la película que nos ocupa se encuentra en las antípodas de semejante parafernalia, hasta el punto de que ha conseguido que superara mis reticencias hacia todas aquellas obras que han sido etiquetadas bajo la denominación genérica de “comedia negra” y que, con honrosas excepciones como El verdugo (sigo pensando que el humor negro español es probablemente lo más original que ha dado nuestro país al cine, y que hasta que su profeta –Berlanga- no muera no será reconocido en su justa medida), Delicatessen o Monsieur Verdoux raramente merecen semejante calificativo. Me explico mediante una sencilla fórmula de raíz falsacionista: la mera unión de lo macabro y la chorrada no implica necesariamente el alumbramiento de una comedia negra.
Pues bien, la película que nos ocupa se encuentra en las antípodas de semejante parafernalia, hasta el punto de que ha conseguido que superara mis reticencias hacia todas aquellas obras que han sido etiquetadas bajo la denominación genérica de “comedia negra” y que, con honrosas excepciones como El verdugo (sigo pensando que el humor negro español es probablemente lo más original que ha dado nuestro país al cine, y que hasta que su profeta –Berlanga- no muera no será reconocido en su justa medida), Delicatessen o Monsieur Verdoux raramente merecen semejante calificativo. Me explico mediante una sencilla fórmula de raíz falsacionista: la mera unión de lo macabro y la chorrada no implica necesariamente el alumbramiento de una comedia negra.  Harold & Maude es, de hecho, su paradigma: la historia de un petimetre de diecinueve primaveras con aspecto marcianoide (Bud Cort) que trata de epatar a su relamida y controladora madre (Vivian Pickles) mediante sucesivos simulacros de suicidio. Semejante al Vincent de Tim Burton, carece de amigos, y su afición más remarcable consiste en asistir a funerales de gente desconocida, afición compartida con Maude (Ruth Gordon, la siniestra vieja de La semilla del diablo), cuasi octogenaria viuda de una vitalidad desbordante (imaginaos a un híbrido entre la típica abuelita anglosajona, Alexis Zorba y James Dean) y definitivamente amiga de lo ajeno. Los suyos son roles que generalmente encontramos invertidos en gente de sus respectivas edades, y representan las pulsiones de vida y de muerte, el nihilismo y el optimismo que van indisolublemente unidos, atracción escenificada en el romance nacido entre ambos, tan extravagante como –lo digo sincera y desprejuiciadamente- bello.
Harold & Maude es, de hecho, su paradigma: la historia de un petimetre de diecinueve primaveras con aspecto marcianoide (Bud Cort) que trata de epatar a su relamida y controladora madre (Vivian Pickles) mediante sucesivos simulacros de suicidio. Semejante al Vincent de Tim Burton, carece de amigos, y su afición más remarcable consiste en asistir a funerales de gente desconocida, afición compartida con Maude (Ruth Gordon, la siniestra vieja de La semilla del diablo), cuasi octogenaria viuda de una vitalidad desbordante (imaginaos a un híbrido entre la típica abuelita anglosajona, Alexis Zorba y James Dean) y definitivamente amiga de lo ajeno. Los suyos son roles que generalmente encontramos invertidos en gente de sus respectivas edades, y representan las pulsiones de vida y de muerte, el nihilismo y el optimismo que van indisolublemente unidos, atracción escenificada en el romance nacido entre ambos, tan extravagante como –lo digo sincera y desprejuiciadamente- bello.  Pero Maude no es sólo la novia de Harold sino que, además, representa para él el papel de mentora, de senex (tópico de notable tradición cinematográfica, como podremos comprobar en El señor Ibrahim y las flores del Corán, Nunca en domingo, El club de los poetas muertos o el propio Zorba el Griego) que sabe que sus días están contados, y que introduce al joven barbilampiño en una nueva forma de observar el mundo circundante: la libertad y combatividad ante las actitudes totalitarias, la capacidad de tomar las riendas de la propia vida, la flexibilidad –por así decirlo- ante los límites impuestos por la ley y la capacidad de maravillarse ante la música, el arte y las cosas más sencillas son sólo algunas de las enseñanzas que se desprenden de una mujer de bandera, despierta y alocada. El desenlace –a alguno quizá le venga a la mente Quadrophenia- no decepcionará a nadie, y probablemente el mismísimo Séneca irrumpiera en aplausos al acabar a proyección (aquel que tenga la oportunidad de verla entenderá a lo que me refiero).
Pero Maude no es sólo la novia de Harold sino que, además, representa para él el papel de mentora, de senex (tópico de notable tradición cinematográfica, como podremos comprobar en El señor Ibrahim y las flores del Corán, Nunca en domingo, El club de los poetas muertos o el propio Zorba el Griego) que sabe que sus días están contados, y que introduce al joven barbilampiño en una nueva forma de observar el mundo circundante: la libertad y combatividad ante las actitudes totalitarias, la capacidad de tomar las riendas de la propia vida, la flexibilidad –por así decirlo- ante los límites impuestos por la ley y la capacidad de maravillarse ante la música, el arte y las cosas más sencillas son sólo algunas de las enseñanzas que se desprenden de una mujer de bandera, despierta y alocada. El desenlace –a alguno quizá le venga a la mente Quadrophenia- no decepcionará a nadie, y probablemente el mismísimo Séneca irrumpiera en aplausos al acabar a proyección (aquel que tenga la oportunidad de verla entenderá a lo que me refiero).El camino iniciático emprendido por ambos no podría tener un acompañamiento musical más acertado que el de Cat Stevens (recordemos, si no, la temática de su mayor éxito, “Father and son”, que curiosamente no aparece en nuestro film), omnipresente a lo largo de todo el metraje y que, además, compuso dos de los temas de la BSO con motivo de la película: “If you want to sing out, sing out” y “Don’t be shy”.
Fantástico film de culto (en efecto, eso significa que fracasó en taquilla) es, además, la 45ª película más divertida de todos los tiempos según el Instituto Americano de Cine. Fue rodada en la zona de la Bahía de San Francisco en una época tan crucial como significativa (1971) y, no en vano, es una obra extrañamente existencialista y antibelicista (son diversas las referencias a la Guerra de Vietnam o –ésta casi imperceptible- a la Segunda Guerra Mundial, mientras que Victor, el tío militar de Harold es, a su vez, magistralmente ridículo) sin incurrir en tópicos cargantemente hippies de los cuales adolecían muchas producciones de aquel entonces. Aquí el trailer:
No se suiciden sin haberla visto previamente. Puede que, tras 94 minutos, cambien de opinión y utilicen la soga para el fin con el que fue concebida: evitar que nos caigan los pantalones.
Films Relacionados:
Nunca en domingo, de Jules Dassin (1960)
Zorba el griego, de Michael Cacoyannis (1964)
La semilla del diablo, de Roman Polanski (1968)
El Planeta salvaje, de René Laloux (1973)
Quadrophenia, de Franc Roddam (1979)
El club de los poetas muertos, de Peter Weir (1989)
El señor Ibrahim y las flores del Corán, de François Dupeyron (2003)
Otras comedias negras:
Monsieur Verdoux, de Charles Chaplin (1947)
La muerte de un burócrata, de Tomás Gutiérrez Alea (1966)
Vincent, de Tim Burton (1982)
Delicatessen, de Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro (1991)
Happiness, de Todd Solondz (1998)
Artículo de Miguel Pérez