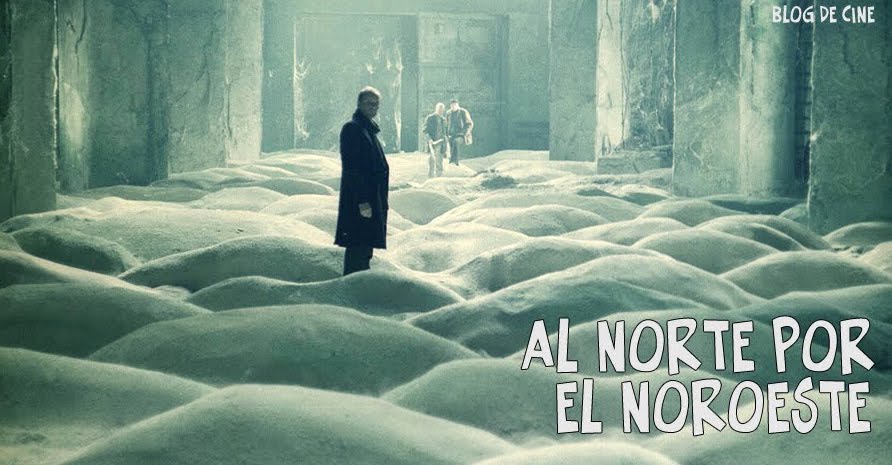Polar:Home (2008, Pau Martínez y Gabi Ochoa, 2manyproducers)
El documental se centra en el último disco de Polar, que por aquel entonces era Comes With A Smile, y que en la misma fecha celebraban su décimo aniversario como banda. La realización corre a cargo de dos directores valencianos, Pau Martínez y Gabi Ochoa. A lo largo de su hora y tres cuartos de duración, se nos muestra la vida y los entresijos del grupo independiente valenciano que trabaja duro para sacar adelante su mayor sueño, vivir de la música. La cámara empieza grabando en del estudio, en el local de ensayo, recogiendo momentos de composición y oscuridades artísticas, y termina juntando todos estos momentos en la promoción final del álbum. Narrativamente el documental se apoya en imágenes de recurso, como ensayos, directos, viajes, y en entrevistas con los miembros de Polar, sin dejar de lado los testimonios de gente del mundo de la música, locutores de radio, productores, etc. Finalmente, cuando termina la película, es cuando nos damos cuenta que hemos confraternizado con estos músicos, que los conocemos bien y que se han establecido lazos de empatía de forma involuntaria. Para mí ese es el mayor logro de este sencillo, pero efectivo, rockumental.
Aquí el videoclip Tomorrow dirigido por los responsables del documental:
DiG! (Ondi Timonir, 2004)
 Si en Polar:Home encontramos un ambiente calmado, o tenso pero sin ser violento, en DiG encontramos todo lo contrario. Sólo rock'n'roll y locura. Hay música, creatividad, dudas, drogas, éxito, grandes cantidades de ego, indies, poppies, hippies, policias, peleas, más drogas, antros, clubes, pubs, industria, dinero, locura, y muchísimas situaciones más. El documental, dirigido por Ondi Timonir, recoge las trayectorias, durante siete años, de dos bandas norteamericanas que se hicieron famosas a mitad de los noventa, The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols. Al principio el grupo de los Warhols amaba e idolatraba a los Jonestown, pero poco a poco esta relación se volvió insana y terminó en un odio atroz, aunque siempre con respeto. El documental de Timonir se convierte en una experiencia de lo más interesante, ya que vemos como el grupo TBJM termina destruyéndose por no adaptarse a la industria discográfica, mientras que la banda liderada por Courtney Taylor consigue finalmente el éxito tan anhelado. El film hace recapacitar al espectador sobre el éxito, la música, la vida en la carretera y sobre los principios que uno debe seguir si forma parte de este underwolrd cultural.
Si en Polar:Home encontramos un ambiente calmado, o tenso pero sin ser violento, en DiG encontramos todo lo contrario. Sólo rock'n'roll y locura. Hay música, creatividad, dudas, drogas, éxito, grandes cantidades de ego, indies, poppies, hippies, policias, peleas, más drogas, antros, clubes, pubs, industria, dinero, locura, y muchísimas situaciones más. El documental, dirigido por Ondi Timonir, recoge las trayectorias, durante siete años, de dos bandas norteamericanas que se hicieron famosas a mitad de los noventa, The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols. Al principio el grupo de los Warhols amaba e idolatraba a los Jonestown, pero poco a poco esta relación se volvió insana y terminó en un odio atroz, aunque siempre con respeto. El documental de Timonir se convierte en una experiencia de lo más interesante, ya que vemos como el grupo TBJM termina destruyéndose por no adaptarse a la industria discográfica, mientras que la banda liderada por Courtney Taylor consigue finalmente el éxito tan anhelado. El film hace recapacitar al espectador sobre el éxito, la música, la vida en la carretera y sobre los principios que uno debe seguir si forma parte de este underwolrd cultural.Sólo por ver el montaje, con un ritmo trepidante y una narrativa sólida, que resume siete años, vale la pena dedicarle una hora y cuarenta minutos. Creo que se ha convertido en el mejor rockumental que he visto en años. Al menos por todo lo que resume.
La magnífica edición que ha editado Avalon viene con un DVD extra con material no editado, conciertos y una pista que recoge entrevistas con los protagonistas años después de haber terminado el documental.
Aquí el trailer del documental
Artículo de Rubén S. Ferrer