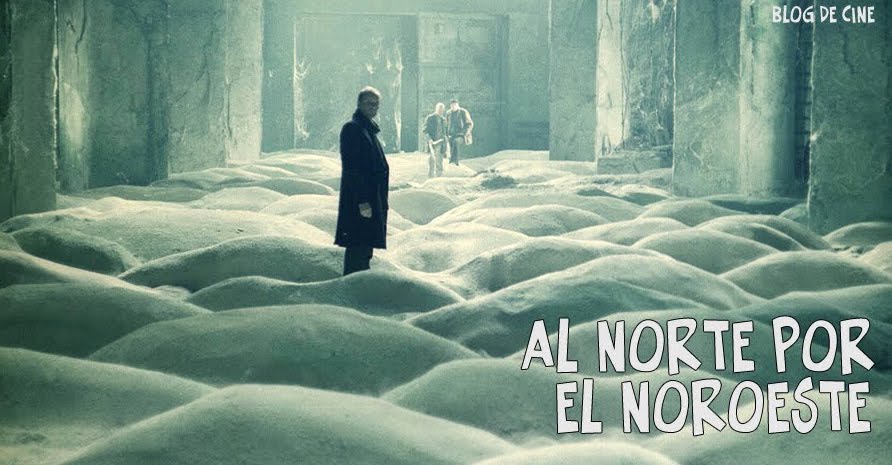Cuantos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez que hubiera pasado si hubiera bajado de ese metro, si hubiera subido a ese tren, si hubiera dicho “hola”, si hubiera marcado ese número de teléfono. Si hubiera…
Antes del amanecer es una película redonda. Con sus defectos, como la vida misma, pero redonda. Es un relato de un día cualquiera, que empieza en un tren cualquiera, en un país europeo. La historia de un encuentro de dos jóvenes, un americano ( Ethan Hawke) y una francesa ( Julie Delpy) que se conocen por casualidad ( ¿o nada es casual en esta vida?) y, deciden pasar un intenso día juntos antes de retomar sus diferentes vidas.
Richard Linklater, uno de los más interesantes cineastas de la generación de los noventa, cuenta la historia de forma muy inteligente. Por momentos a tiempo real, con larguísimos planos secuencia, con esos diálogos con chispa que escuchamos cada día y nos es tan difícil poner por escrito, con esas miradas complices de dos personajes que saben que están hechos el uno para el otro y son conscientes de que nada es sencillo. Planifica la película de forma natural, orgánica, sin nada que nos descentre de los protagonistas, haciéndonos partícipes de esa historia de amor, pensando que lo hemos vivido o lo quisieramos haber vivido. Escuchamos nuestras pulsaciones. Sonreimos.
Jesse es escéptico, no cree en lo que no puede ver, aunque es verdad que cuando era pequeño vió al espíritu de su abuela que se despedía de la vida. Céline, por otro lado es soñadora, optimista y cree que lo que una viaja gitana le cuenta va a hacerse realidad. Esta diferencia no impide ( si no todo lo contrario) que ambos se desnuden ante nosotros y ante ellos mismos, especialmente en la escena ( ¿escena? ) de las falsas llamadas telefónicas, tan real y emocionante.
 Como en cualquier conversación interesante, todo cabe, la religión, la filosofía, el sexo, los acertijos, los traumas infantiles, los antiguos amores, el futuro, el arte, la literatura y por supuesto esas banalidades mágicas, esa palabrería sin sentido, que oculta los verdaderos sentimientos que podemos ver en los ojos de la otra persona.
Como en cualquier conversación interesante, todo cabe, la religión, la filosofía, el sexo, los acertijos, los traumas infantiles, los antiguos amores, el futuro, el arte, la literatura y por supuesto esas banalidades mágicas, esa palabrería sin sentido, que oculta los verdaderos sentimientos que podemos ver en los ojos de la otra persona.Una película romántica preciosa, heredera del espíritu de la Nouvelle Vague, del cine de Eric Rohmer, pero en clave Pop, con ese toque Indie ( que no pedante) del cine norteamericano de los 90, que tan bien ha sabido reflejar en su filmografía Richard Linklater.
Artículo de David Boscá