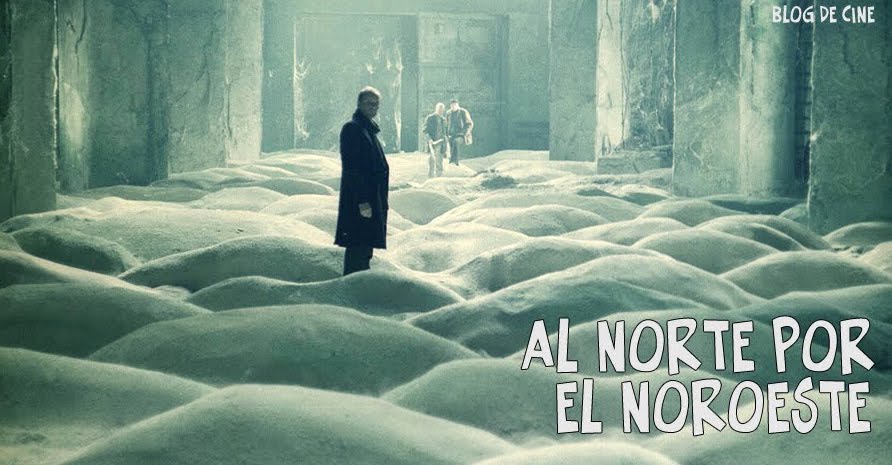Hace años tuve la suerte de ver una película de Ibáñez Serrador titulada
¿Quién puede matar a un niño?. En este film de terror una joven pareja extranjera viaja a una isla española, posiblemente en Menorca, para pasar unas felices vacaciones. Nada más llegar empiezan a ver muchos niños y pocos adultos, y conforme avanza la película la desproporción se vuelve cada vez más grande. Lo interesante del tema es ver como los chavales empiezan a organizarse socialmente. Toda una película de terror. Pues si los niños de este largometraje dan miedo en
Jesus Camp, que es un documental sobre los evangelistas, dan miedo de verdad.
El documental del 2006 dirigido por Rachel Grady y Heidi Ewing trata sobre una serie de niños que pasan sus veranos en un campemento religioso propiedad de los evangelistas. Dicho centro está liderado por una mujer, Becky Fischer, quien guía a sus pequeños a través de un mundo corrupto, equivocado y contendado a la destrucción. El único camino para la salvación es rezar, aceptar a Jesús en sus corazones y luchar contra el sentido que están tomando la cosas. Por ese motivo Fischer adoctrina a sus alumnos para que se conviertan en "God's Soldiers", o "Army Of God", y luchen cuerpo a cuerpo contra su enemigo, los no creyentes. Pero los soldados de Dios no están solos, son liderados por un hombre que, gracias a la intervención divina, ha sido puesto en la Casa Blanca. El enviado no es otro que G. W. Bush. Para conseguir su meta y, a través de la guerra, cambiar el mundo, rezan a su líder. Tras las oraciones y los éxtasis místicos los niños consiguen ver a Jesús, quien a partir de ahora les guiará en su lucha particular.
Si esto no es un buen argumento para una película de terror que me lo digan. Si esto no es adoctrinar a niños ignorantes que me lo digan también. Si esto no es anular el pensamiento individual y el razocinio humano que me lo digan también.

La película de Grady y Ewing recoge los días del campamento y la salida de éste a través de las declaraciones de tres pequeños: Levi, Rachel y Tori. Estos niños representan a la perfección la mentalidad del grupo: lloran en los momentos de éxtasis, creen que la salvación está por venir, piensan que el combate contra los enemigos de Dios es la manera de consguir su objetivo, y afirman que el evolucionismo y el calentamiento global son falsos. Ante esta actitud debemos mirar a los padres. ¿Los niños no van a la escuela? ¿No ven los informativos de televisión? No, los niños no van a clase. Aprenden en casa a través de la Biblia, de los libros evangelistas y de las enseñanzas directas de los padres. ¿Por qué? Porque sus progenitores piensan que las escuelas están corruptas y que han tenido hijos para estar siempre con ellos, en todos los momentos de su vida, e-n t-o-d-o-s.
Si los padres son guías para sus hijos, en esta religión lo son aún más. Sin embargo, tanto los niños como sus procreadores deben asistir a reuniones, a las conferencias que imparte Becky Fischer, la ministra, la adoctrinadora. Nada más empezar el documental, la señorita Fischer se presenta orgullosa a cámara como "ministra" para la enseñanza de las doctrinas evangelistas, siendo sus alumnos a los niños de su "diócesis" (por llamarlo de una menera). Así, esta mujer que encargada de preparar los discursos, y los sermones, que da a las familias en las reuniones, tanto fuera como dentro del campamento. Hay una secuencia en el documental en el que Fischer ejemplifica el mal y la tencación a través de dos muñequitos de peluche, un león cachorro y otro adulto. Ambos, a simple vista, no inspiran ni respeto, sino todo lo contrario, pero en boca de la ministra, los juguetes se convierten en armas creadas por el diablo para que los niños sean débiles. El resto de los chiquillos del planeta les pedirán a sus padres que les compren uno, pero las semillas evangelistas no pueden ser débiles ante la llamada del diablo. En la misma secuencia Fischer nos muestra otros juguetes que ha comprado en tiendas, como una Barbie y un Kent que representan el pecado. Pero esto no termina aquí. Volviendo a las perlas que dice la ministra, me gustaría destacar por último la declarición que hace sobre la guerra que podrían librar sus soldados de Dios. En una de las primeras secuencias la señorita Becky Fischer, mientras ve un vídeo en que una niña entra en éxtasis, dice que si los niños de otras religiones se adoctrinan desde pequeños y saben que en cualquier momento pueden emprender una guerra contra otras culturas ¿por qué sus niños no pueden luchar por Dios?. Esa pregunta es demoledora.

De todos los personajes que aparecen en
Jesus Camp tampoco hay que olvidarse del pastor evangelista Ted Haggard. Esposo, padre y mentor es el referente clave para Levi, un niño que quiere ser él, quiere predicar, enseñar la verdad, promover el alzamiento y desenmascarar a aquellos que no siguen las lecciones de la biblia. El documental también cuenta con otro personaje que está en la oposición, Mike Papantonio, un abogado que dirige y locuta el programa
Ring Of Fire, en la Air America Radio. Como buen cristiano católico razona y analiza el problema de la actitud de los evangelistas. Hacia el final del film entra en antena Fischer y ambos mantienen una discusión sobre el adoctrinamiento y el lavado de cerebro. La conversación termina con Becky reconociendo que, tanto el lavado como la instrucción son métodos necesarios para formar al ejército de Dios.
Un buen documental, contado con sencillez, muy directo y de temática altamente conflictiva. Interesante. Ahora que cada uno vea el documental y juzgue por si mismo.
Pd.- El pastor Ted Haggard, quien se hizo famoso por sus polémicas acusaciones contra los homosexuales, fue expulsado de su iglesia al salir a la luz que durante muchos años estuvo manteniendo relaciones con otro hombre a cambio de dinero. Actualmente Haggard dice que se ha "curado" de la homosexualidad gracias a su religión.
Seguro que te parecerán interesantes: Hell House (2001, George Ratliff)
Devil's Playground (2002, Lucy Walker)
Silhouette City (2008, Michael W. Wilson)
Artículo de Rubén S. Ferrer


 Si en Polar:Home encontramos un ambiente calmado, o tenso pero sin ser violento, en DiG encontramos todo lo contrario. Sólo rock'n'roll y locura. Hay música, creatividad, dudas, drogas, éxito, grandes cantidades de ego, indies, poppies, hippies, policias, peleas, más drogas, antros, clubes, pubs, industria, dinero, locura, y muchísimas situaciones más. El documental, dirigido por Ondi Timonir, recoge las trayectorias, durante siete años, de dos bandas norteamericanas que se hicieron famosas a mitad de los noventa, The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols. Al principio el grupo de los Warhols amaba e idolatraba a los Jonestown, pero poco a poco esta relación se volvió insana y terminó en un odio atroz, aunque siempre con respeto. El documental de Timonir se convierte en una experiencia de lo más interesante, ya que vemos como el grupo TBJM termina destruyéndose por no adaptarse a la industria discográfica, mientras que la banda liderada por Courtney Taylor consigue finalmente el éxito tan anhelado. El film hace recapacitar al espectador sobre el éxito, la música, la vida en la carretera y sobre los principios que uno debe seguir si forma parte de este underwolrd cultural.
Si en Polar:Home encontramos un ambiente calmado, o tenso pero sin ser violento, en DiG encontramos todo lo contrario. Sólo rock'n'roll y locura. Hay música, creatividad, dudas, drogas, éxito, grandes cantidades de ego, indies, poppies, hippies, policias, peleas, más drogas, antros, clubes, pubs, industria, dinero, locura, y muchísimas situaciones más. El documental, dirigido por Ondi Timonir, recoge las trayectorias, durante siete años, de dos bandas norteamericanas que se hicieron famosas a mitad de los noventa, The Brian Jonestown Massacre y The Dandy Warhols. Al principio el grupo de los Warhols amaba e idolatraba a los Jonestown, pero poco a poco esta relación se volvió insana y terminó en un odio atroz, aunque siempre con respeto. El documental de Timonir se convierte en una experiencia de lo más interesante, ya que vemos como el grupo TBJM termina destruyéndose por no adaptarse a la industria discográfica, mientras que la banda liderada por Courtney Taylor consigue finalmente el éxito tan anhelado. El film hace recapacitar al espectador sobre el éxito, la música, la vida en la carretera y sobre los principios que uno debe seguir si forma parte de este underwolrd cultural.