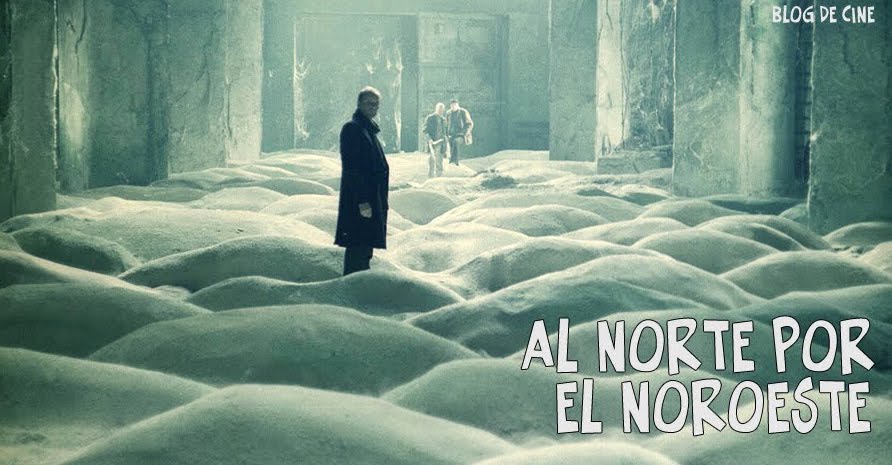"Si una pareja tiene compatibilidad genética igual o superior al 25%, no podrá relacionarse sexualmente ni concebir prole. De hacerlo, el feto deberá ser inmediatamente eliminado y ambos sufrirán prisión, o exilio".
Código 46
Shanghai, en el futuro. Un futuro donde los recuerdos pueden ser borrados y los peligros pueden predecirse. William (Tim Robbins) es enviado a dicha ciudad para investigar un fraude en la compañía de seguros Sphinx. William tiene un virus que le permite leer las mentes de las personas. Maria (Samantha Morton) trabaja en Sphinx creando "papelles", un documento del seguro indispensable para que la gente pueda hacer cualquier cosa. María es la persona que está cometiendo el fraude, vendiendo "papelles" falsos a la gente a la que Sphinx rechaza asegurar. Williams descubre que Maria es culpable y que debe ser entregada a las autoridades, pero se enamora de ella. (FILMAFFINITY)
Desde la aparición de la ciencia ficción en la literatura, algunos autores de la talla de Crl Sagan o Isaak Asimov señalan a Somnium (1623) de Johannes Kepler como el primer relato, y Frankenstein de Mary Shelley como el primer punto y aparte, ha ido creciendo temáticamente con el paso de los años. Al siglo XIX se le debe en gran parte el concepto de anticipación, y dos de los más grandes autores decimonónicos de la novela de aventuras, H.G. Wells y Julio Verne. Tras unos cuantos años dorados empieza a germinarse lo que será denominada la ciencia-ficción dura (hard) en la que autores como Arthur C. Clark o Isaak Asimov barajan complejos argumentos científicos para hacer todavía más creíbles sus historias, serían sin embargo los rusos y otros autores del este los que combinarían con mayor puntería estos argumentos duros con la reflexión y la introspección explorando temas filosóficos. Es el caso por ejemplo de Stanislav Lem y su modernísima Solaris (1961). En paralelo llegaron autores como Orwell o Huxley con sus pesimistas relatos que condicionarian la literatura posterior. A partir de los años 80 y en plena eferverscencia de la informática, empezaron a germinar los nuevos género cyberpunk, el steampunk o el biopunk, centrado este último en los grandes avances de la biotecnología y reflejado magistralmente en la película Gattaca, de Andrew Niccol (1997).
No es casualidad que haya empezado mi discurso con Carl Sagan y haya cerrado el párrafo anterior con Gattaca, ya que la película de Michael Winterbottom, muy deudora del film de Niccol recorre hábilmente en ocasiones, torpemente en otros momentos, el abanico de posibilidades temáticas de la ciencia-ficción universal.
 Plantea como eje básico argumental la distopía, o lo que es lo mismo la utopia perversa, una sociedad ficitica que dista enormemente de lo que entenderíamos por perfecta. Al igual que Gattaca, retoma el problema genético y lo convierte en un (por no decir el peor) enemigo de la humanidad, que condicionará implacablemente el destino trágico de los ciudadanos. La globalización extrema (reflejada incluso en el lenguaje) con sus catastróficas consecuencias no es más que la evolución democrática del universo orwelliano al que, desgraciadamente, nos embarcamos prácticamente sin despeinarnos.
Plantea como eje básico argumental la distopía, o lo que es lo mismo la utopia perversa, una sociedad ficitica que dista enormemente de lo que entenderíamos por perfecta. Al igual que Gattaca, retoma el problema genético y lo convierte en un (por no decir el peor) enemigo de la humanidad, que condicionará implacablemente el destino trágico de los ciudadanos. La globalización extrema (reflejada incluso en el lenguaje) con sus catastróficas consecuencias no es más que la evolución democrática del universo orwelliano al que, desgraciadamente, nos embarcamos prácticamente sin despeinarnos.Las comparaciones con Blade Runner, de Ridley Scott (1982), Eternal Sunshine of the Spotless Mind , de Michel Gondry (2004,estrenada un año después) o Lost in Translation, Sofia Coppola (2003, del mismo año) son inevitables. Una vez más el caprichoso destino se encargó de agrupar cintas tan similares en un periodo tan corto de tiempo.
 No son pocos los que han tildado a Código 46 de fría, pedante y aburrida, con mayor o menor acierto. No cabe duda de que el film ofrece una mirada aséptica, quizá demasiado desapasionada pero justificada, sin lugar a dudas, por la historia de Frank Cottrell Boyce. Winterbottom lleva lo más lejos que puede su estilo visual en clave de esta percepción aséptica, y lo consigue, en parte por la preciosista fotografía de A.H. Kuchler y Marcel Zyskind y la fantástica elección de Stephen Hilton y David Holmes para la composición musical que consigue embriagar al espectador y dirigirlo prácticamente hacia un estado de hipnosis (siempre consciente y voluntaria) visual, paradójicamente onírico en esta apática sociedad, construido con una inteligente sobreexposición de la fotografía. A diferencia del film de Coppola, aquí las luces de Shanghai o los rascacielos de Dubai ejercen como laberintos tecnológicos que deshumanizan todavía más al ser humano y potencian, de la misma manera que Lost in Traslation, la fuerza del amor y la supremacía de la condición humana frente a las diversidades.
No son pocos los que han tildado a Código 46 de fría, pedante y aburrida, con mayor o menor acierto. No cabe duda de que el film ofrece una mirada aséptica, quizá demasiado desapasionada pero justificada, sin lugar a dudas, por la historia de Frank Cottrell Boyce. Winterbottom lleva lo más lejos que puede su estilo visual en clave de esta percepción aséptica, y lo consigue, en parte por la preciosista fotografía de A.H. Kuchler y Marcel Zyskind y la fantástica elección de Stephen Hilton y David Holmes para la composición musical que consigue embriagar al espectador y dirigirlo prácticamente hacia un estado de hipnosis (siempre consciente y voluntaria) visual, paradójicamente onírico en esta apática sociedad, construido con una inteligente sobreexposición de la fotografía. A diferencia del film de Coppola, aquí las luces de Shanghai o los rascacielos de Dubai ejercen como laberintos tecnológicos que deshumanizan todavía más al ser humano y potencian, de la misma manera que Lost in Traslation, la fuerza del amor y la supremacía de la condición humana frente a las diversidades. Es una lástima que la puesta en escena en lugar de servir de herramienta al relato se anteponga a todo, restando credibilidad y fuerza a lo que tiene que primar por encima de todo: la historia. Dudo si era el objetivo último del director, aturdir al espectador y llevarlo a este terreno irreal ( de la misma forma que Won Kar-Wai) , donde, al igual que en los sueños, los acontecimientos transcurren sin atender, en ocasiones, a razón alguna.
Es una lástima que la puesta en escena en lugar de servir de herramienta al relato se anteponga a todo, restando credibilidad y fuerza a lo que tiene que primar por encima de todo: la historia. Dudo si era el objetivo último del director, aturdir al espectador y llevarlo a este terreno irreal ( de la misma forma que Won Kar-Wai) , donde, al igual que en los sueños, los acontecimientos transcurren sin atender, en ocasiones, a razón alguna.La distopía hecha cine:
Fahrenheit 451 (1966), de François Truffaut
El planeta de los simios (1968), de Franklin J. Schaffner
THX 1138 (1971), de George Lucas
La naranja mecánica (1971), de Stanley Kubrick
El proceso (1972), de Orson Welles
Soylent Green (1973), de Richard Fleischer
La fuga de Logan (1976), de Michael Anderson
Escape from New York (1981), de John Carpenter
Blade Runner (1982), de Ridley Scott
1984 (1984), de Michael Radford
Brazil (1985),de Terry Gilliam
Akira (1988), de Katsuhiro Ôtomo
Doce monos (1995), de Terry Gilliam
Días Extraños (1995), de Katrhryn Bigelow
Gattaca (1997), de Andrew Niccol
The Matrix (1999), de los hermanos Wachowsky
Equilibrium (2002), de Kurt Wimmer
Hijos de los hombres (2006), de Alfonso Cuarón
A Scanner Darkly (2006), de Richard Linklater
The road (2009), de John Hillcoat
Artículo de David Boscá