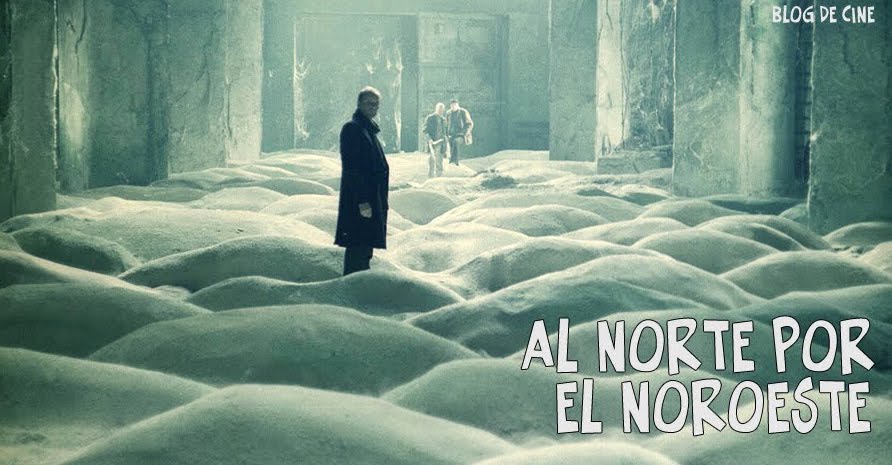Todas las cosas nos son ajenas; sólo el tiempo es nuestro.
Lucio Anneo Séneca.
La joven Makoto esta probablemente viviendo los mejores años de su vida, disfruta junto a sus amigos Chiaki y Kosuke de los últimos días de instituto, de la ausencia de grandes responsabilidades. Juntos recuerdan los días de verano, y hablan de sus pequeñas preocupaciones mientras juegan a béisbol. Tras un desastre de día, Makoto descubre asombrada que tiene la capacidad de viajar hacia atrás en el tiempo dando grandes brincos y comienza a utilizar su nueva habilidad para evitar los problemas y alargar esos preciosos días de su adolescencia. Claro que, viajar en el tiempo tiene sus inconvenientes…
El viaje en el tiempo se ha convertido con el paso de los años en un subgénero de la ciencia-ficción a tener en cuenta. Llegó tarde, salvo alguna rareza olvidada, en la década de los 50-60 pero lo hizo con tanta fuerza que encontramos viajes en el tiempo en el cine de aventuras, El tiempo en sus manos, de George Pal (1960),Time Bandits, de Terry Gilliam (1981), en el cine de acción, The Terminator, de James Cameron (1984), Star Trek: First Contact, de Jonathan Frakes (1996), El final de la cuenta atrás, de Don Taylor (1980), El experimento filadelfia, de Stewart Saffill (1984), o en el thriller, 12 monos, de Terry Gilliam (1994), Frequency, de Gregory Hoblit (2000), Donnie Darko, de Richard Kelly (2001), El efecto mariposa, de Eric Bress & J. Mackye Gruber (2004), o Primer, de Shane Carruth (2004). Con el gran precedente de la trilogía de Back to the future, de Robert Zemeckis (1985) el viaje en el tiempo llegó a la comedia y se produjeron películas como Las alucinantes aventuras de Bill y Ted, de Stephen Herek (1989), Los visitantes, de Jean-Marie Poiré (1990) o Groundhog day, de Harold Ramis (1993). La televisión no podía ser menos y tras el éxito de Doctor Who (1963-1989) los viajes en el tiempo se convirtieron en un tema recurrente de la pequeña pantalla, los vemos en Quantum Leap (1989-1993), Sliders (1995-2000), Twilight Zone (1959-1964), Journey man (2002), Lost (2004-2010) o Life in Mars (2006).
Sorprendentemente, el cine de animación no pareció demasiado interesado en el tema ( dejando de lado algunos hilos argumentales ), no encontramos ninguna película referencia hasta Toki wo Kakeru Shōjo ( La chica que saltaba en el tiempo) en el año 2006.
La película, producida por Madhouse (responsable de series como Death Note o Monster) y dirigida por Mamoru Hosoda habla del paso del tiempo, de la ausencia de los días pasados, de la juventud, de la magia de aquellos días exentos de preocupaciones, del amor primerizo. La ciencia-ficción es una bonita excusa para sacar a la luz los sentimientos de Makoto, para obligarla a romper el fragil cascarón de la inocencia y enfrentarse por primera vez en su vida a la dureza de la toma de decisiones presente contínuo de la vida del adulto.
 Cercana a Efecto mariposa (2006) es posiblemente la película más elegante de viajes en el tiempo realizada hasta la fecha. Cargada de bellas imágenes (perfectamente acordes al sentimiento de inocencia y pureza que desprende el film) que bien podrían formar parte de alguna pieza de autor europeo, se recrean, al igual que estos autores en la introspección, en la melancolía pero sin dejar de lado el humor ( la patosa Makoto), e incluso el suspense ( cerca del final, termina rompiéndose el climax en una secuencia que parece sacada de Cashback, de Sean Ellis, 2004).
Cercana a Efecto mariposa (2006) es posiblemente la película más elegante de viajes en el tiempo realizada hasta la fecha. Cargada de bellas imágenes (perfectamente acordes al sentimiento de inocencia y pureza que desprende el film) que bien podrían formar parte de alguna pieza de autor europeo, se recrean, al igual que estos autores en la introspección, en la melancolía pero sin dejar de lado el humor ( la patosa Makoto), e incluso el suspense ( cerca del final, termina rompiéndose el climax en una secuencia que parece sacada de Cashback, de Sean Ellis, 2004). La chica que saltaba en el tiempo, no deja de ser un producto shōjo manga (dirigido especialmente a chicas adolescentes), aunque es cierto que cualquiera puede disfrutarla y sentirse identificado con la protagonista. También puede ser que en algunos momentos abuse de la ñoñería y el infantilismo, por otra parte, siempre presentes en la sociedad japonesa y únicamente comprensibles mediante ejercicio de empatía. Posiblemente sea el desenlace lo más flojo de la película. Dejando a un lado la ciencia-ficción durante gran parte del metraje (siempre presente pero en segundo término) cuando realmente aparece como protagonista nos extraña e incluso nos parece fuera de lugar. Aún así, personajes marcianos como la tía de Makoto (tan presente en el shōjo manga) incluidos, la película es un punto y a parte en el cine de animación contemporáneo.
La chica que saltaba en el tiempo, no deja de ser un producto shōjo manga (dirigido especialmente a chicas adolescentes), aunque es cierto que cualquiera puede disfrutarla y sentirse identificado con la protagonista. También puede ser que en algunos momentos abuse de la ñoñería y el infantilismo, por otra parte, siempre presentes en la sociedad japonesa y únicamente comprensibles mediante ejercicio de empatía. Posiblemente sea el desenlace lo más flojo de la película. Dejando a un lado la ciencia-ficción durante gran parte del metraje (siempre presente pero en segundo término) cuando realmente aparece como protagonista nos extraña e incluso nos parece fuera de lugar. Aún así, personajes marcianos como la tía de Makoto (tan presente en el shōjo manga) incluidos, la película es un punto y a parte en el cine de animación contemporáneo.Desgraciada y sorpresivamente, La chica que saltaba en el tiempo sigue sin estar editada en nuestro país y es necesario encomendarse a aquello que la ministra de cultura trata de desterrar para poder disfrutar de una pequeña joya de la animación japonesa.
Artículo de David Boscá