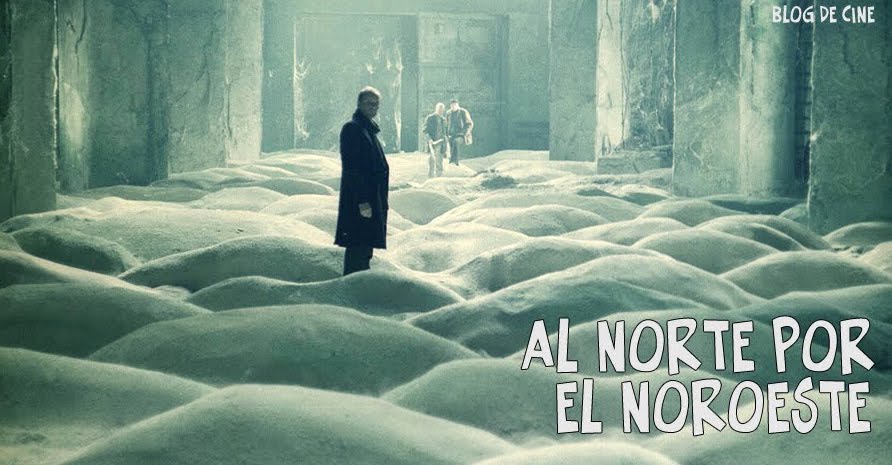Curioso lo de este producto denominado Afro Samurai. Curioso porque nace en Japón pero con la idea de ser explotado inicialmente en Estados Unidos ( amparado por el mismísimo Samuel L. Jackson que figura como productor ejecutivo y además pone la voz a Afro) y curioso porque explota de manera deliberada las conexiones propias entre el cine de género de samurais con el western mediante el protagonismo de un héroe afroamericano en un futurista japón feudal. Interesante.
El responsable de esta curiosidad es el estudio Gonzo, culpable también de otras interesantes series (o miniseries) como Hellsing, Black Cat o especialmente Samurai 7, una atractiva adaptación en clave mecha del clásico Los siete samurai del maestro Kurosawa.
Afro Samurai se agarra a uno de los argumentos universales de la historia del cine (véase La semilla inmortal, libro de J. Balló y Xavier Pérez), la venganza, y se mueve en terrenos posmodernos, al igual que Tarantino en su Kill Bill (2003). Esto, sin olvidar la obligada referencia de un argumento muy cercano al western clásico y crepuscular, como hemos visto en La diligencia (1939), de John Ford , El hombre de Laramie (1955), de Anthony Mann (sobre un hombre que busca a toda costa a aquel traficante que vendió armas a los indios provocando la muerte de su hermano) o Nevada Smith (1966), de Henry Hathaway (el personaje interpretado por Steve McQueen viaja en busca de los asesinos de sus padres) y por supuesto al cine de género japonés, Samurai Assasin (1965), de Kihachi Okamoto, Sanjuro (1962), de Akira Kurosawa o Zatoichi (2003), de Takeshi Takano.
 Una de las señas de identidad más características de la animación japonesa y del manga en general es la enfermiza obsesión por la tecnificación, por armonizar lo viejo con lo nuevo, lo cibernético con lo tradicional. Es el caso de Afro Samurai, donde circulan esperpénticos personajes como monjes cargados con bazookas, androides ninja o cyborgs vengativos. Propuestas desde luego arriesgadas, que pueden llegar a ser poco digeribles por el espectador occidental, pero que sin duda acentúan el carácter posmoderno de este extraño e interesante pastiche pop formalmente vinculado a la cultura blackxploitation que ya creó un precedente en Black Samurai (1977), de Al Adamson.
Una de las señas de identidad más características de la animación japonesa y del manga en general es la enfermiza obsesión por la tecnificación, por armonizar lo viejo con lo nuevo, lo cibernético con lo tradicional. Es el caso de Afro Samurai, donde circulan esperpénticos personajes como monjes cargados con bazookas, androides ninja o cyborgs vengativos. Propuestas desde luego arriesgadas, que pueden llegar a ser poco digeribles por el espectador occidental, pero que sin duda acentúan el carácter posmoderno de este extraño e interesante pastiche pop formalmente vinculado a la cultura blackxploitation que ya creó un precedente en Black Samurai (1977), de Al Adamson. La mini serie se compone únicamente de cinco episodios de 22 minutos cada uno. De esta forma, Afro Samurai se disfruta con rapidez, puesto que si algo no se le puede echar en cara es que va directamente al grano. Mediante una sencilla narración que articula el presente con el pasado (en forma de flash-backs), se nos cuenta la historia de este obsesivo samurai, aficionado a la limonada y fumador de crack que no duda ( ¿o sí?) en hacer rodar todas la cabezas que sean necesarias, eso sí, a ritmo de funk.
La mini serie se compone únicamente de cinco episodios de 22 minutos cada uno. De esta forma, Afro Samurai se disfruta con rapidez, puesto que si algo no se le puede echar en cara es que va directamente al grano. Mediante una sencilla narración que articula el presente con el pasado (en forma de flash-backs), se nos cuenta la historia de este obsesivo samurai, aficionado a la limonada y fumador de crack que no duda ( ¿o sí?) en hacer rodar todas la cabezas que sean necesarias, eso sí, a ritmo de funk.El samurai en la animación:
Magic Boy, el pequeño samurai ( 1959), de Akira Daikuhara
Los gatos samurai (1991), de Shuki Levin y Haim Saban
El guerrero samurai (1996), de Kazuhiro Furuhashi y Kaeko Sakamoto
Samurai Jack(2001), de Genndy Tartakovsky
Samurai Deeper Kyo (2002), de Junji Nishimura
Samurai Champloo (2004), de Shinichirô Watanabe
Samurai 7 (2004), de Futoshi Higashide
Gisaku (2005), de Baltasar Pedrosa
El samurai sin nombre (2007), de Masahiro Andô
Artículo de David Boscá