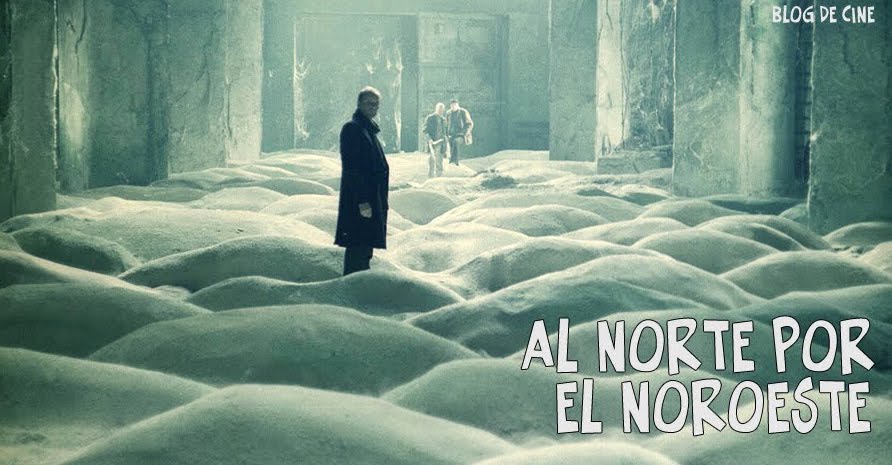A diferencia de la etapa anterior, claramente dividida en ciclos marcados por el trabajo de dos grandes estudios, Universal y la Hammer, en este periodo no resulta tan sencillo establecer nexos comunes entre las numerosas producciones vampíricas.
La adaptación, tanto de la novela como del cómic es una vez más la principal fuente de inspiración para la elaboración del relato cinematográfico. Dos novelas acapararán un buen número de producciones, por una parte, la eterna Drácula de Bram Stoker, que derivará en películas como el remake de W. Herzog al Nosferatu de Murnau (1979), el desconocido pero interesante Drácula de John Badham (1979), la versión oficial de la novela a manos de Coppola, Drácula de Bram Stoker (1992), la parodia a las películas del género a manos de Mel Brooks con su Dracula: Dead and loving it (1995) u otras versiones muchísimo más libres y poco interesantes como Drácula 2000, de P. Lussier, J. Musker o Van Helsing (2004), fallido spin-off cinematográfico basado en el personaje de la novela de Stoker.
 Por otra parte la interesantísima novela Soy leyenda del genial Richard Matheson, que al menos cuenta con cuatro adaptaciones: The last man on earth (1964), de S. Salkow y U. Ragona, protagonizada por Vincent Price, El último hombre vivo (1971), de Boris Sagal (con mutantes albinos en lugar de vampiros), Soy leyenda (2007) de Francis Lawrence y su lamentable copia de bajo presupuesto Soy Omega (2007) de G. Furst.
Por otra parte la interesantísima novela Soy leyenda del genial Richard Matheson, que al menos cuenta con cuatro adaptaciones: The last man on earth (1964), de S. Salkow y U. Ragona, protagonizada por Vincent Price, El último hombre vivo (1971), de Boris Sagal (con mutantes albinos en lugar de vampiros), Soy leyenda (2007) de Francis Lawrence y su lamentable copia de bajo presupuesto Soy Omega (2007) de G. Furst.No podemos olvidar otras adaptaciones como la cautivadora Entrevista con el Vampiro (1994) de Neil Jordan, en este caso de la novela de Anne Rice, a la que siguió La reina de los condenados (2002), de Michael Rymer, ni por supuesto la saga crepuscular de Stephanie Meyer, que ya cuenta con dos adaptaciones Crépusculo (2008), de Catherine Hardwicke y Luna nueva (2009) de Chris Weitz con fotografía a manos de Javier Aguirresarobe.
El cómic, tan fructífero en el cine de superhéroes, también aportó su granito de arena al género vampírico con películas como Blade (1998) de Stephen Norrington, adaptando al personaje de la Marvel hasta en tres ocasiones ( Blade 2, de Guillermo del Toro, 2002 y Blade Trinity, de David S. Goyer, 2004) o la reciente 30 días de noche (2007) de David Slade, basado en la seductora novela gráfica de Steve Niles y Ben Templesmith.
 Sería imposible citar todas las producciones de los últimos años, pero no se pueden pasar por alto filmes como Martin, de George A. Romero (1977), El Ansia, de Tony Scott (1983), la entretenida Noche de miedo, de Tom Holland (1985), Vamp, de Richard Wenk (1986), Jóvenes Ocultos, de Joel Schumacher (1987), Abierto hasta el amanecer, del tándem Tarantino-Rodríguez (1995), Vampiros de John Carpenter (1998), la interesante La sombra del Vampiro, de E. Elias Merhige (2000), un “what if” sobre la posibilidad de que Max Schreck (protagonista de Nosferatu) fuera realmente un vampiro o la saga Underworld convertida, hasta el momento, en trilogía.
Sería imposible citar todas las producciones de los últimos años, pero no se pueden pasar por alto filmes como Martin, de George A. Romero (1977), El Ansia, de Tony Scott (1983), la entretenida Noche de miedo, de Tom Holland (1985), Vamp, de Richard Wenk (1986), Jóvenes Ocultos, de Joel Schumacher (1987), Abierto hasta el amanecer, del tándem Tarantino-Rodríguez (1995), Vampiros de John Carpenter (1998), la interesante La sombra del Vampiro, de E. Elias Merhige (2000), un “what if” sobre la posibilidad de que Max Schreck (protagonista de Nosferatu) fuera realmente un vampiro o la saga Underworld convertida, hasta el momento, en trilogía.La semana que viene El vampiro en el cine III: mordiscos europeos.
Sólo para los más frikis:
Fuerza Vital, 1985, de Tobe Hooper
Jesucristo Cazavampiros,de Lee Demarbre, 2001
Drácula 3000,de Darrell James Roodt, 2004
Artículo de David Boscá